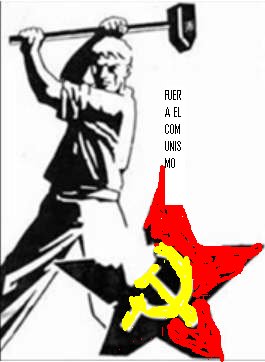I. Disonancia cognitiva e incomodidad
En la década de los cincuenta el psicólogo norteamericano Leon Festinger acuñó el término ‘cognitive dissonance’ (disonancia cognitiva), para referirse a un comportamiento recurrente en el género humano: la pérdida de balance emocional producida por el conflicto entre dos pensamientos opuestos. El desbalance, al colocar la mente en un lugar de tensión que genera angustia, suele ser contrarrestado con la negociación de actitudes. Un ejemplo de resolución a una disonancia cognitiva es el síndrome de Estocolmo, a través del cual una persona secuestrada toma cariño a su raptor, como forma justificar el malestar creado por la abducción.
La psicología social ha sacado provecho de esta teoría. Se ha demostrado, por ejemplo, cómo las identidades sociales se definen en torno a procesos de eliminación de disonancia. Ir en contra de las normas de un grupo determinado puede causar discrepancias incómodas, las cuales suelen ser remplazadas por comportamientos acomodaticios que tienden a disminuir las tensiones.
Miami es un caso peculiar donde existe un controversial y omnipresente Otro (Cuba, la Revolución, Fidel Castro) a partir del cual se redefinen las opciones de estabilidad. En este contexto, ciertas posiciones que no tendrían que estar en permanente oposición, izquierda democrática y derecha democrática, por ejemplo, lo están, debido a que el sector extremista del exilio ha seleccionado para la colectividad un excluyente repertorio de alternativas. Es difícil detectar cuándo estas opciones se vuelven mandatos inconscientes.
El artículo de José Revilla-Albo
(http://www.octaviodilewis.com/2009/11/exilio-incomodo.html) en respuesta al mío, “Un exilio cómodo” (
http://www.cubaencuentro.com/opinion/articulos/un-exilio-comodo-235815), puede entenderse mejor si se ubica dentro de estas dinámicas. Su respuesta es eco de mandatos normativos que buscan eludir las disonancias. La distorsión es el común denominador de sus argumentos.
II. La distorsión como antídoto al malestar
Macartismo
 |
| "Spy. Vs. Spy". Animado de Antonio Prohías que se convertiría en un clásico. |
|
|
|
|
|
La existencia de posiciones favorables al diálogo, los intercambios culturales, y de crítica, tanto como de balance de la revolución cubana, todavía crea en Miami fuertes disonancias. Revilla establece, como preámbulo a sus ataques, que éstas son “tendencias disfrazadas de reconciliación nacional,” insertando esta noción de máscara que, a estas alturas, nos remite más a una mala versión de “Spy vs. Spy” que a una crítica seria.
Con ese macartismo, quizás inconsciente, intenta negar legitimidad a mis ideas. Según Revilla, yo debo ser o “sembrada por el gobierno cubano”, (espía) o “inocente”, o alguien cuyo objetivo es el “futuro acogimiento (…) del gobierno cubano.” Dentro de su marco referencial, si no pertenezco a ninguna de estas (distorsionadas) categorías, no existo como sujeto. ¿Qué hace falta para que entienda que opciones diferentes a las que señala, existen fundamentadas en un pensamiento legítimo que nada tiene que ver con semejantes difamaciones?
Las omisiones del discurso providencial miamense
Un lugar común en las crónicas que narran la conquista de América fue presentar este continente como espacio providencial donde se continuaría el proyecto católico, sacudido por las reformas luteranas del siglo XVI. Las crónicas están recorridas por una visión triunfalista de continuidad en la que se omiten partes no tan halagadoras. El silencio ante ciertos eventos es una forma de reducir disonancias. La predilección de Revilla por omitir importantes datos nos recuerda estos discursos providenciales.
Revilla se refiere a los exiliados como ‘factor decisivo’, ‘como inyección de progreso’ dada a la ciudad por estos ‘hombres de negocio’ o ‘universitarios’ que en poco hicieron de Miami una urbe cosmopolita. Parece como si el malestar generado por la pérdida de un espacio físico (la isla), se alivia a través de la reivindicación de otro (Miami como nuevo islote de desarrollo) que existe gracias a la intervención providencial del exilio cubano en la península floridana.
La visión de una ciudad articulada a raíz del empuje de uno de sus grupos de mayor índice demográfico (los cubanos) no carece de visos de certeza, pero exhibe importantes sesgos. Se omite allí la mención a la política del gobierno norteamericano hacia los emigrantes cubanos, usufructuarios de los más generosos paquetes de beneficios en la historia del INS. Se omite también que nuestros compatriotas recibirían ayudas federales con mayor facilidad que ningún otro grupo. El “Cuban Refugee Program”, establecido en 1960 y en vigencia hasta 1994, patrocinó la operación Peter Pan, el entrenamiento laboral de los recién llegados y ayudas para su ubicación. El programa recibió fondos federales que se dirigieron a la creación de agencias de ayuda a los nuevos inmigrantes. Se aseguraba la solidificación de la comunidad cubana como enclave de estabilidad, pero también se solidificaba el capital político de la nación anfitriona, pues los refugiados cubanos servían a sus propósitos de guerra fría.
Estas dos narrativas (la de los cubanos que al huir del comunismo llegan providencialmente al éxito, y la del país “pródigo” que usaba los nuevos eventos como forma de descrédito a ese sistema político), son claves para explicar los innegables logros del exilio cubano. No mencionarlas es pronunciar una verdad a medias.
Eventos raciales, silencio y distorsión
Admitir que la discriminación racial se amplificó en Miami producto de la convergencia de estas narrativas es incómodo. Es sin embargo, un primer paso necesario para empezar a tomar conciencia de los problemas de racismo que aún, en el 2009, afectan a esta ciudad.
No es difícil imaginarnos la desventaja racial en la que emergió la comunidad afroamericana en Miami. De 1968 hasta 1980 los americanos blancos recibieron 46.6 % de los dineros federales otorgados a través de las oficinas de Small Business Administration; los hispanos 46.9 %, y los afroamericanos solamente un 6 % (Sawyer). Este es sólo un ejemplo que ilustra cómo los afroamericanos en Miami quedaron relegados a una posición desfavorable con respecto a los de otros estados, puesto que no sólo los blancos, sino otro grupo migratorio de mayoría cubana, es favorecido por las sucesivas administraciones.
 |
| Protestas racistas durante los 60s |
 |
| Protestas por la muerte a golpes del motorista afro-americano Arthur McDuffie, en los 80s. |
|
|
A elementos como éste hay que sumar el del desprecio racial que trajo buena parte del exilio cubano. El racismo es un fenómeno ubicuo que no ha sido tampoco erradicado en su totalidad en la Cuba post-revolucionaria. Pero el hecho de que aún exista, tanto allá como acá, (en desiguales dosis) no quiere decir que fue inventado por la revolución. Dentro de ella se hicieron, al menos durante los primeros años, fuertes campañas orientadas a su aniquilación.
El exilio de derecha en Miami, en cambio, dada su indiferencia ante las tensiones raciales, no sólo desaprovechó la oportunidad de participar en la lucha por los derechos civiles en los sesenta (por más discriminados que fueran los cubanos blancos, llevaban algo de ventaja racial a los afroamericanos), sino que dio muestras de su airado narcisismo racial, cuando por ejemplo, aún en 1990, ejerció presión para negarle recibimiento oficial a Nelson Mandela, símbolo de las luchas por los derechos raciales en el mundo, debido a sus comentarios de agradecimiento a Fidel Castro, quien lo apoyó cuando estaba en prisión. Mientras tanto, el exilio cubano derechista apoyaba a Jesse Helms, el mayor defensor en el congreso estadounidense del régimen del apartheid. Hoy, Hialeah ofrece la llave de la ciudad a Posada Carriles.
El arribo de la comunidad haitiana a Miami también aporta disonancias. A pesar de características afines, en cuanto a tratarse de refugiados provenientes de una isla del Caribe escapando a condiciones políticas totalitarias, los haitianos no recibieron las ayudas federales beneficiarias a los cubanos. Es en 1980 que se crea el CHTF (Cuban-Haitian Task Force) para apoyar a los inmigrantes haitianos. Las oleadas migratorias habían comenzado desde mucho antes, a partir de la llegada de Papa Doc al poder en 1957. Los haitianos no poseían, sin embargo, el mismo peso en cuanto a capital político. Después de todo, Duvalier no era un dictador comunista. La inconsistencia de la administración de Bill Clinton con respecto a la masiva emigración haitiana posterior al golpe de 1991, corrobora las desventajas de este grupo con respecto a los cubanos. La omisión de estos detalles genera falsas complacencias y distorsión.
Terrorismo
La violencia contra sus disidentes es un elemento constitutivo de la historia de nuestro exilio. Intelectuales, periodistas, comentadores de radio, o simples ciudadanos que han mantenido posiciones alternativas de disonancia han sido víctimas de actos terroristas. Artistas cubanos de paso por la ciudad se han convertido en blanco del terror. En 1995 el público asistente al concierto de Gonzalo Rubalcaba en el Guzman Center fue víctima de apedreamientos. Un cóctel molotov fue arrojado al Centro Vasco como protesta por la actuación de Rosita Fornés en 1996. Esos acontecimientos marcaron mi llegada a un Miami que sí pasó por mí, al contrario de lo que Revilla piensa, mientras vive en una ciudad sin ver lo que en ella pasa. ¿O es que es mas cómodo no enterarse?
La timidez con que se trata el terrorismo en Miami es preocupante. En mis juicios sobre la comodidad intelectual, indica su artículo, subestimo el valor de ciertos funcionarios universitarios. ¿No subestima él, dentro de su providencial narrativa, el irreparable daño histórico de Luis Posada Carriles, Orlando Bosch entre otros terroristas y macartistas, que ha costado vidas, trabajos, piernas, capital y relaciones sociales a un grupo considerable de personas? ¿Es que acaso el miedo a coincidir en este respecto, con la posición de condena ostentada por el gobierno cubano justifica este juego de omisiones? ¿Es por temor a ser asociado a ese Otro que escoge el silencio? ¿Es esta exclusión un mandato inconsciente que busca amortiguar la disonancia? Revilla puede decididamente resolver estas dudas con un llamado en Miami a aplicar sin contemplaciones las leyes norteamericanas contra el terrorismo a Luis Posada Carriles.
Como ciudadana cubano-americana, me interpelan los eventos del lugar donde habito. Si dentro de esta comunidad el terrorismo es justificado, que no le cause duda a Revilla: la urgencia del tema desplazará en mi artículo, pedidos de tolerancia hacia el gobierno cubano. Es a nosotros, los que vivimos “en democracia” a quienes corresponde explicar esos silencios.
La “mal llamada revolución” y el embargo como carta de cambio
Es comprensible que sea difícil, para quien vive en Miami, detectar los procesos a través de los cuales se entra a formar parte del estatus quo. No hay que ir como invitado a ninguno de esos programas televisivos o radiales que atentan contra los parámetros básicos de salud mental (Oscar Haza, María Elvira Salazar, Ninoska Pérez) para ser parte de los “habitus” de esa ciudad. Vivir en un lugar donde apenas existen espacios de reflexión alternativa nos hace vulnerables a estrategias que, oponiéndose al sentido común, buscan la erradicación de disonancias. Se termina por amar a los secuestradores, aceptando como libertad de expresión y mercado de ideas algo que es un falso remedo de lo que existe en otras partes de EE.UU., donde el tema de Cuba se discute con la razón como guía.
El compatriota Revilla, quien dice haber vivido en la Cuba actual, niega validez a lo que denomina “mal llamada revolución.” La revolución, más allá de su estancamiento o impasse actual y de la necesidad de renovación por la que a todas luces clama, es un hecho irrecusable. Lo es no sólo por su eventualidad histórica (la cual, por cierto, contó con un masivo apoyo popular), o por la creación de una serie de infraestructuras beneficiaras a esa mayoría, en el campo de la educación, la salud, los deportes, la cultura, los servicios. Lo es también por la contundencia con que revitalizó los mecanismos de autolegitimación de la memoria colectiva cubana, y a pesar del autoanálisis a que debe someterse esa memoria. Tales cambios tienen un alcance real en el imaginario nacional, y definen la identidad cubana contemporánea. Invisibilizarlos sería no entender nuestara historia.
En Miami se requiere de un empecinado espíritu crítico para detectar el deslizamiento de ciertos mantras cognitivos que, falsamente, nos hacen ceder a las trampas de la mente. Revilla comienza por plantear que no apoya el bloqueo (“desde que vivía en Cuba”) y que ha sido un instrumento manipulado por Castro para perpetuarse en el poder. Casi a renglón seguido, dice que “hoy en día” debe ser usado como “carta de negociación.” Tratemos de seguir esta gimnasia mental. Primero, según Revilla, eliminar el embargo contribuye a derrocar a Fidel. ¿Por qué entonces seguir legitimándolo? Segundo, ¿de qué forma, en este párrafo, el embargo pasa a ser, de “via crucis del pueblo cubano”, en la primera línea, a “excelente arma de disuasión”, en la última? ¿Qué cambió para que ganara agencia de negociación y excelencia? No hay otra explicación que la entrada de Revilla a los habitus a los que dice no pertenecer. En Cuba se oponía al embargo y ahora lo favorece. Al parecer, repite los mantras de un exilio puritano con el que “hoy en día”, quizá sin darse cuenta, no quiere establecer disonancias.
III. Concierto y profecías
Un caso de estudio de disonancia cognitiva explicado por Festinger en When Prophecy Fails, se refiere a un culto religioso que afirmaba que un día específico el mundo llegaría a su fin. El esperado día llegó, con sol brillante y cielo despejado. ¿Cuál fue la respuesta de los miembros? Algunos abandonaron la secta, pero otros arguyeron que se habían pasado la noche rezando y que la fe del grupo había salvado al mundo. Atenuaron así la disonancia producida por no haberse producido el profetizado final.
El concierto del cantautor colombiano Juanes en la Habana me ha recordado el anterior caso. Antes del mismo, muchos de los socializados por el discurso exiliado de derecha cuestionaban el nombre del evento. Incluso aceptando el derecho de Juanes a cantar donde quisiera, lo llamaban tonto útil, y consideraban el evento como presa fácil de manipular por el gobierno cubano. Unos minutos después de que el concierto empezara, viendo la plaza llena de pueblo, algunos secuestrados por la profecía empezaron a cuestionar el culto. La mente humana tiene, después de todo, enrevesadas formas de justificar los momentos en que la lógica falla.
 |
| Concierto de Juanes en la Plaza de la Revolución, Cuba. |
Las cinco horas de música en la plaza, para pesar de algunos, marcaron un hito en la historia del exilio cubano. El concierto desmontó incómodos binomios de la memoria colectiva miamense y generó otros útiles. La emocionante transmisión en vivo provocó reacciones no previstas, haciendo que muchos pasaran de la indiferencia al apoyo, contagiados por la alegría de los cubanos en la plaza. En las protestas del Versailles, los anti-Juanes fueron duplicados en números por los pro-Juanes (alrededor de 400 estos últimos, de acuerdo con Carlos Miller, NBC), superando con creces los valores de la encuesta del Cuban Study Group, que establecía, antes de los sucesos, que el 47% estaba contra, el 27% a favor y que el 26% era indiferente.
¿Qué nuevos malabares mentales estará ahora proyectando Revilla alrededor de tales imprevistos? ¿Le conducirán estas disonancias a un reconocimiento honesto de lo erróneo de su condena al evento? ¿Cómo justificará su discurso en esta nueva era post-concierto? En su artículo, previo a los acontecimientos, sugiere que a lo que se opone es al nombre de “Paz sin fronteras.” Sus argumentos demuestran que no es sólo la denominación, sino el concierto en sí, lo que condenó. “No se me ha ocurrido martillar discos a pesar de condenar el concierto de Juanes, pero mi condena nace por el nombre”, expresa, agregando que “este no es más que un concierto para alimentar un ego, un deseo reprimido (…), alguna agenda encubierta, o una razón desconocida.” Espero que se dé cuenta de que, el que su condena haya estado motivada por el nombre, no lo exime de su responsabilidad por la misma. Pero sobre todo espero que, como buen compatriota, se haya dejado contagiar por la intoxicante alegría que causó ver, en vivo, a un millón de cubanos bailando en la plaza.
En su contestación a mi artículo, Revilla distorsionó el contexto en que usé el adjetivo ‘cómodo.’ No me refería allí al exilio en su generalidad, sino a los intelectuales cuya mente busca el descanso de la comodidad. Aprovecho para convertir su distorsión en exhortación útil a la incomodidad. El reconocimiento y la honesta aceptación de zonas de discrepancia pueden prepararnos para concebir opciones que hasta ahora han sido excluidas de nuestras narrativas nacionales, tanto en Cuba como en el exilio. Aprender a vivir en ese malestar, en esas zonas limítrofes de tensión, puede que sea un primer paso para empezar a ensayarlas.
Referencias
When Prophcy Fails. A Social and Psychological Study of a Modern Group That Predicted the Destruction of the World. Leon Festinger. Haper Torchbooks, 1956.
Attitudes, Behaviors and Social Context. The Role of Norms and Group Membership. Deborah Terry and Michael Hogg. Lawrence Erlbaun, 1999.
Encyclopedia of Diasporas. Immigrant and Refugee Cultures Around the World. Melvin Ember, Carol R. Ember and Iann Skoggard. Springer, 2007.
Racial Politics in Post-Revolutionary Cuba. Mark Q. Sawyer. Cambridge University Press, 2006.
“Cuban Vs. Cubans. Community Clashes Over Juanes Concert.” Carlos Miller. http://www.nbcmiami.com/news/local-beat/Cuban-Vs-Cuban-A-Community-Div
ided-59977657.html